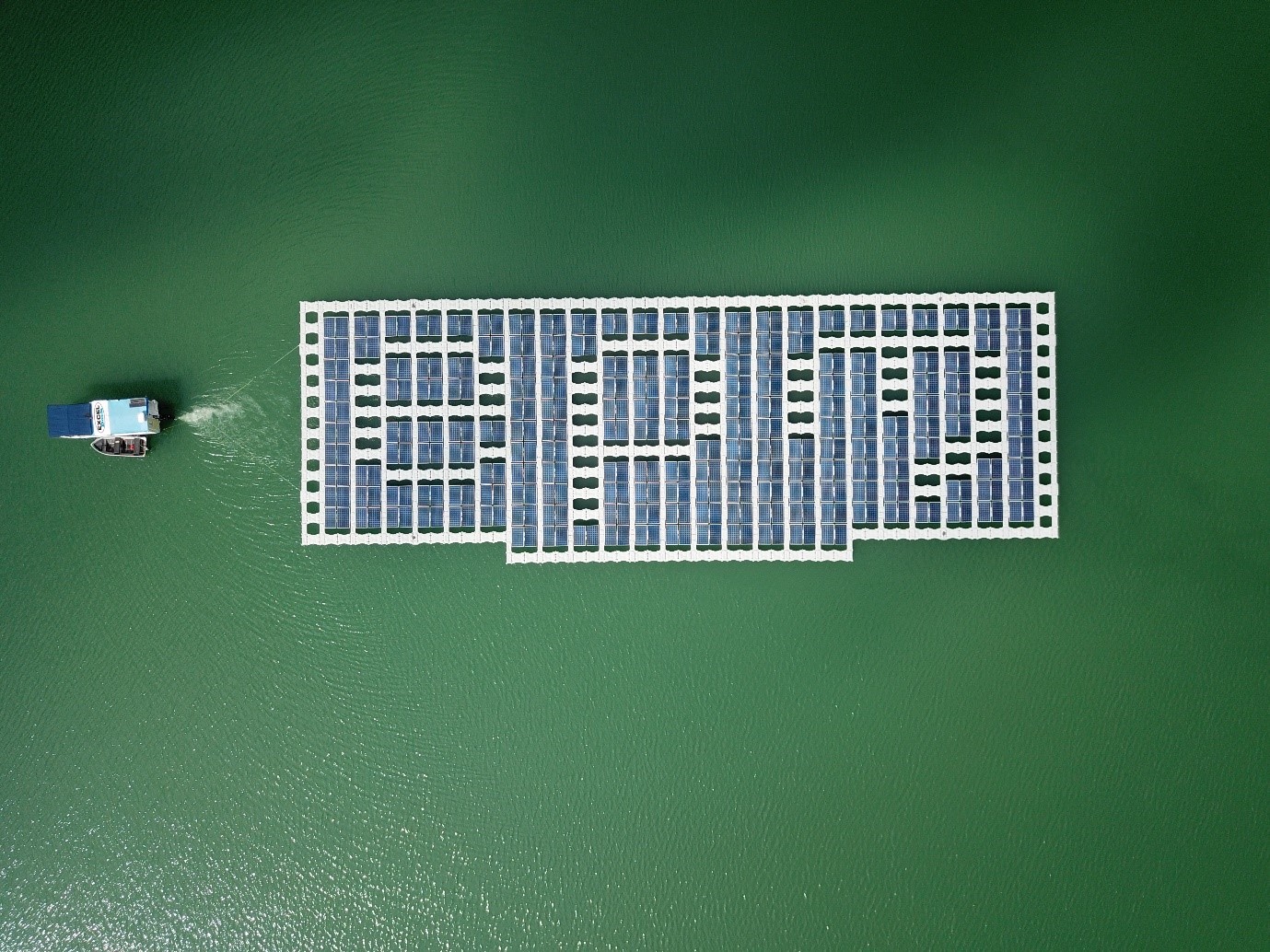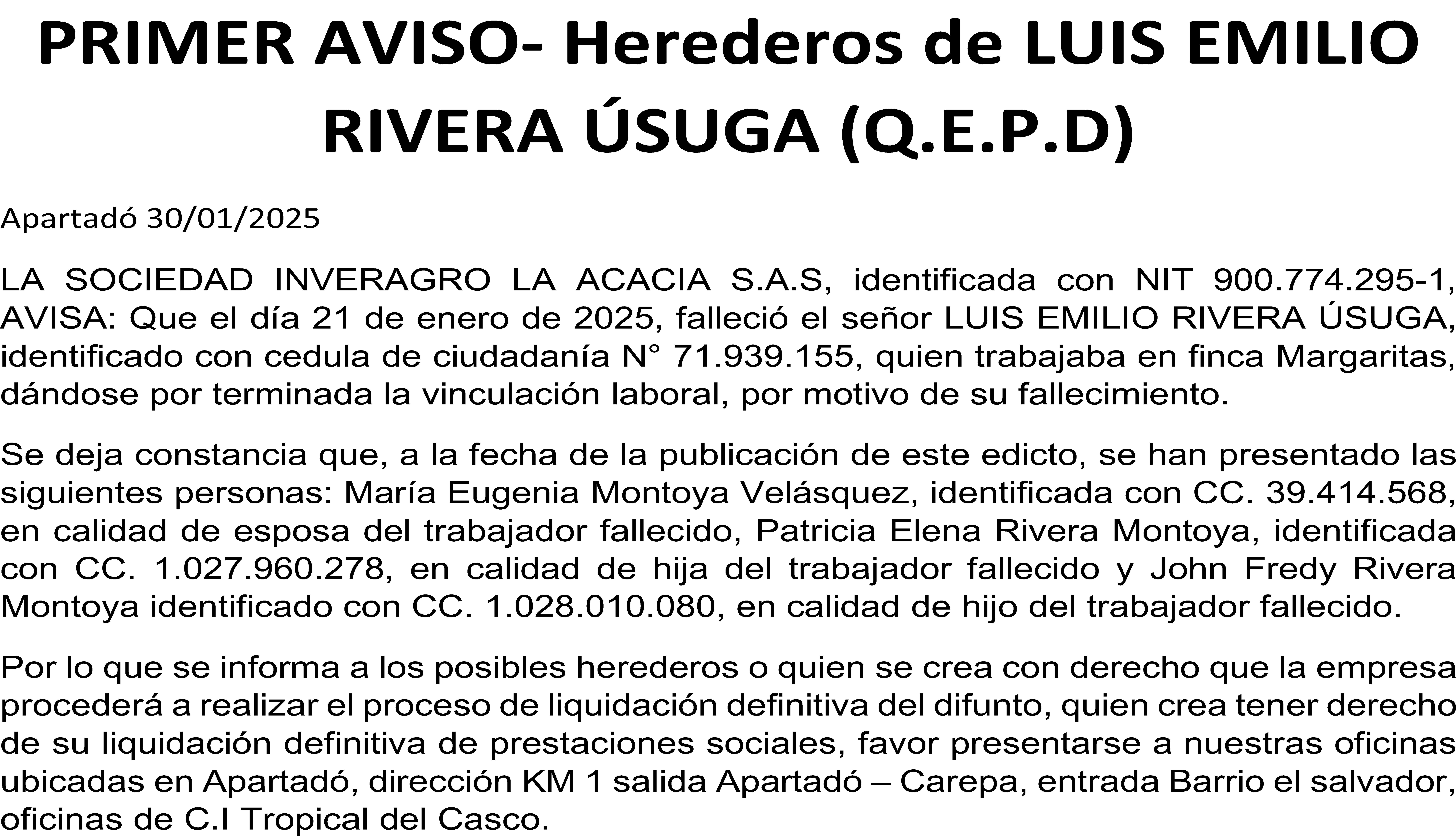Un día después de mi llegada de Quibdó, llegaron mis amigos y entre charla y charla les dije: muchachos que vergüenza, y contestó Plutarco siempre pensando como hombre viejo: «la vergüenza en este país se la comieron los perros», lo miramos sorprendidos y largamos la carcajada al tiempo que celebraban mi nueva manera de hablar achocoanado.
Mis padres: Célimo y Libia armaron la segunda expedición «pues no me podía quedar bruto» y asesorados por mi primo Carlos Cantillo me mandaron junto con él, a la Normal de Medellín, donde me matriculé como interno, hoy pienso que, si las becas y los internados no los hubieran quitado de la educación media, no hubiera tanto hombre de servicio vagando.
La sede educativa quedaba al pie de las torres de Coltejer, se imaginan el frío que hacía en ese tiempo, en mi primera noche creí que la cama estaba mojada y que el pipí y las chácaras se me habían perdido.
A las cinco de la mañana después de sonar la martirizante campana le vi por primera vez la cara adusta y sería del coordinador, el profesor Bedoya. Ingresé a la ducha abrí la pluma y salió el chorro botando humo, pero me aventuré y el agua cayó en mi calentano cuerpo a seis grados de temperatura, me encalambró como las vacas resabiadas que llevaban al matadero viejo de mi Turbo amado. El cuerpo se me puso rojo, la cumbamba me temblaba como la planta vieja de Lucio Chico que daba luz eléctrica cuando se podía hasta las once de la noche, y mi negra piel que causaba alboroto entre tanto blanquito se me erizo mucho más que la de la bella y contemporánea Amparo Grisales, los dedos se me arrugaron y estaban temblorosos, como las patas de un cangrejo peluó.
Ponerme la ropa era otra odisea pues el engarrotamiento continuaba, pero se volvió costumbre y el físico mortal lo aceptó.
Conocí a Medellín a pie, pues muchas veces no había pá los buses, me acostumbré a subir lomas hasta que mis pulmones de alma costeña se robustecieron, se me partieron los labios, la nariz goteaba sangre de vez en vez, mi piel botó el sollejo cual culebra vieja, y de tanto comer frijoles con mazamorra y la famosa sopa de arracacha con el arroz pelotudo cambiaron la dieta y como consecuencia lógica la digestión.
Me acostumbré a usar Mexsana porque el sudor frío daba pecueca que las medias de unos amigos cochinos caían paradas. Me familiaricé con el olor a pino de sus bosques, a mamar gallo por teléfono, a ir a la cancha Marte, que está cerca del estadio a ver practicar a futbolistas famosos, e hice cola frente al hotel Nutibara; en ese tiempo de caché a conocer a Pelé, a Garrincha, a Coutiño, a Beckenbauer, o a aplaudir desde lejos a los famosos que venían a la ciudad.
En Medellín de los años 60 me volví hippie negro, aprendí a bailar rocanrol, twist, y a escuchar baladas de Óscar Golden, de Vicky (no la de ahora que no canta, pero habla pinga) a Cristofer. Vestí ropa go-go, pantalones bota ancha, zapatos de tacón alto, correa ancha y camisas coloreadas con el nudo de perro y el famoso afro de abundante pelo, al estilo de la líder americana Ángela Davis. Me aprendí las canciones de Pablus Gallinazus y de Piero, dedicaba discos a las chicas de Claudia de Colombia y rebuznaba con la música de Noel Petro; «El Burro Mocho»; “Oye azucena linda, siquiera dame un beso”.
La dicha duró poco, pues hubo huelga en La Normal, en contra del trato militar de Bedoya, entre otras cosas, yo de «machito» decía discursos veintejulieros y castristas. A mis catorce años fui rebelde con causa o sin causa, tirando el famoso «peo químico» para que los profesores y esquiroles se salieran de clases, me cogieron «pillao» juntos a otros niños dizque revolucionarios. Nos hicieron consejo de seguridad en rectoría y declararon que éramos un «peligro» para la institución y nos mandaron de «paticas a la calle».
Gracias a don Gabriel Barrios y su esposa la misia querida Antonia Peñata, madre putativa y hasta alimenticia de todos los turbeños; convencieron a mis viejos y me consiguieron cupo en el Liceo Juan de Dios Uribe de Andes, en el bello Suroeste antioqueño. Esta es otra historia.
Rocosa: Muchos turbeños hoy realizados como personas le debemos un homenaje póstumo a la » misia» Antonia Peñata, sin su ayuda moral y física muchos hubiéramos fracasado en el duro Medellín de esa época. Paz en su tumba, Roco.